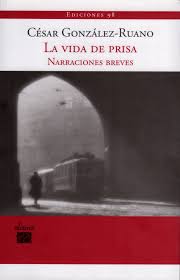Miles Davis y Mario
Benedetti coincidieron en su concepción del silencio como algo sonoro, incluso
estrepitoso. «El silencio es el ruido más
fuerte, quizá el más fuerte de los ruidos», afirmó el trompetista
norteamericano, mientras que el escritor uruguayo señaló que «hay pocas cosas tan ensordecedoras como el
silencio». Ambas afirmaciones parten del carácter comunicativo del
silencio, fundamental en la música, también en la escritura, donde siempre es tan importante lo que se escribe como lo que queda entrelineado, lo que no
se dice, se calla y por tanto queda oculto, y que muchas veces es lo que la
lectura, la buena lectura, debe descubrir.
El silencio, en
consecuencia, transmite también un mensaje. No obstante, en gran medida, su
mensaje está a menudo anulado por la batahola generalizada de nuestra época, en
la que lo silente parece imposible, todo es ruido en nuestros días, un griterío
inmenso que busca eliminar cualquier entendimiento para, al final, no decir
nada. ¿Alguien puede acaso indicar realmente de qué se ha hablado estos últimos
días en la escena política española en torno a la formación del gobierno del
Estado? Da la sensación de que tras tanta palabrería, tras los discursos a
veces pomposos, ostentosos hasta el ridículo, no había nada, vacío nada más,
una falta absoluta de proyectos y de ideas, en el fondo una convicción de que
todo está ya decidido y que no hay alternativas posibles.
Lo que ocurre en la
política ocurre en todas partes, exceso de ruido que sólo oculta el vacío. De
allí que haya una vuelta necesaria al silencio porque presentimos que tras la
huida del mismo sólo hay una huida de nosotros mismos. Esto es lo que llevó a
Erling Kagge a viajar en 1992 a la Antártida, al parecer el lugar más silente
del mundo, a rodearse de una planicie blanca y helada para poder confrontarse
con el mensaje que el silencio guardaba. Es el mismo silencio que mantienen los
cuáqueros en sus reuniones, no decir nada, no hablar, dejar que cada uno de los
asistentes encuentre por sí mismo las palabras idóneas que lo definan
individual o colectivamente. Es justo lo contrario a lo que nuestro tiempo
impone, ese ruido tenaz, vacuo, al final insoportable. Una comunidad
cisterciense de Castilla, la de San Bernardo, organiza unos talleres de
silencio que están teniendo una enorme acogida.
Sin embargo, hay otro
silencio también ensordecedor que busca justo lo contrario, ocultar, alejarse
de la comunicación, huir de lo colectivo, refugiarse en la soledad y en el
miedo. Aísla e individualiza. Es el silencio que impone la opresión, por
ejemplo. Muchos testimonios coinciden en señalar que tras la guerra civil
española y durante varios lustros se impuso en España un silencio tremendo,
nadie quería hablar, nadie podía hablar. Era sin duda una forma de no
señalarse, de pasar desapercibido, en muchos casos iba la vida en ello. Pero a
partir de los años cincuenta muchos jóvenes, atraídos por la resistencia a la
dictadura y curiosos por conocer las experiencias pasadas, se confrontaron con
que sus padres nada contaban de los años de la República ni de la guerra. Se
cortaba de este modo una comunicación intergeneracional que llevó a esos
jóvenes a partir de cero, sin esa experiencia que da la historia. Es sin duda
el mismo silencio que hubo en España en tantos otros momentos de su pasado, la
de los cristianos nuevos que cortaron en muchos casos sus lazos con la fe de
sus padres, la de los erasmistas, luteranos o reformados, tantos otros con toda
seguridad, aplastados por un catolicismo cada vez más opresivo y ritual.
Es un silencio que se
cuela en la vida cotidiana, en las relaciones entre las personas, que se cierne
sobre los vínculos familiares y entre los amigos.
Es un silencio que se
adueña de nosotros.
 Es ese mismo silencio que
se aprecia entrelineas en la novela de Use Lahoz Los Baldrich (Alfaguara, 2008). En ella se cuenta la historia de
una familia adinerada catalana, desde que su patriarca, Jenaro, al poco de
acabada la guerra, inicia sus negocios, tras deslumbrarse por la realidad que
le envuelve en su niñez y adolescencia, hasta el cambio de siglo.
Es ese mismo silencio que
se aprecia entrelineas en la novela de Use Lahoz Los Baldrich (Alfaguara, 2008). En ella se cuenta la historia de
una familia adinerada catalana, desde que su patriarca, Jenaro, al poco de
acabada la guerra, inicia sus negocios, tras deslumbrarse por la realidad que
le envuelve en su niñez y adolescencia, hasta el cambio de siglo.
Con trazos gruesos, casi
año a año, y con una prosa deslumbrante, el lector va descubriendo la vida de
cada uno de los personajes, incluido el narrador, de la que forma parte el
silencio, lo que no se dice, y está presente hasta el punto de herir, de ser
determinante en la relación de cada cual tanto con lo que les rodea como con
los demás personajes.
Todos se mueven entre
demasiados silencios envolventes, intentan salir de ellos o lo asumen como parte
sus vidas. Los más mayores se acostumbran a él, no sin dolor. Los más jóvenes,
los que no han vivido envuelto con el vacío obsesivo de sus mayores, intentan
romperlo, tal vez algunos logren acabar con tales esquemas, aunque no sin un
esfuerzo enorme.
El silencio, en muchos
casos, les ofusca, les incapacita para adaptarse, será cuestión de fortaleza
interior el que salgan adelante o se estrellen en una realidad que parece ir a
lo suyo, al margen de las vidas de cada cual, como nos ocurre a nosotros
mismos, al margen de las vidas individuales, conformándoles (conformándonos) en
cada etapa, en cada momento. Viven todos ellos en plena dualidad, lo colectivo
y lo personal, la empresa, la familia o el fútbol –que permite hablar de un nosotros grupal– frente a la propia
voluntad –el yo desorientado–, a
todas luces muchos se sentirán identificados con muchas de las situaciones, yo
lo he estado sin lugar a dudas.
De este modo, esa novela
es un espejo de tantas cosas, de nuestras propias vidas, sea cual fuere nuestra
situación. Pocas veces una ficción se vuelve pura vida, pura realidad. Hay que
saber trazar con verdadera finura, aun cuando los trazos sean gruesos, para
lograrlo.