Al final de la película Crash (2004), del director Paul Haggis, la responsable de los servicios sociales
de Los Ángeles, interpretada por Loretta Devine, una mujer afroamericana que ha
alcanzado un puesto de responsabilidad, interpela e insulta a unos inmigrantes
hispanos cuyo coche ha chocado con el suyo. Así es como acaba la trepidante
película que narra la colisión permanente que se da entre las diversas
comunidades, colisión a veces racial -relaciones entre negros y blancos, entre
negros e hispanos, entre asiáticos y blancos, entre hispanos y de Oriente
Medio-, pero también, no menos importante, colisión social -entre ricos y pobres, entre
marginados y clases obrera y media, entre emigrantes de primera generación que
han de conseguir un hueco y descendientes de orígenes diferentes que han
asumido muchos de ellos un papel en la sociedad-, una colisión agresiva en todo
momento, repleta de frustración e inhumanidad, en una serie de historias que
es, ante todo, la vida de una ciudad, y por ende de un país, que se ha forjado
a través de personas que proceden de fuera, de cualquier punto del mundo.
Lo hemos visto en las
muchas películas que nos hablan de la épica del lejano oeste, la que apreciamos
en How the West Was Wone (traducida
como La conquista del oeste),
dirigida en 1962 por varios directores que convirtieron tal épica en todo un
género, casi un mito, la del origen de una nación, películas que narran el
viaje de los colonos hacia el vasto territorio que esperaba a gentes de todo el
mundo y promovido sobre todo a partir de 1803, cuando Thomas Jefferson, tras la
compra de Luisiana, llama a ir al oeste, let´s
go west, la nueva tierra de promisión para cualquier ser humano que buscara
su felicidad, sin importar de donde viniera. Claro que ahí se encuentran con
los pueblos nativos, los originarios de aquel territorio, que no salen muy bien
parados en toda esta épica. Claro que si retrocedemos en el tiempo vemos que
incluso los nativos tienen un origen, un punto de partida, que no es tampoco el
continente americano, aunque esto ya es otra historia.
Aun cuando la visión de
estas películas del oeste es, en su mayoría, edulcorada, buscan la recreación
de una épica colectiva, no están tampoco exentas de una violencia y sin duda,
entre líneas, de una brutalidad que pertenece a todas luces a la historia de la
humanidad, hasta el punto de que podemos decir sin equivocarnos que la historia
de la humanidad es en gran medida la historia de sus múltiples violencias.
Claro que el tema de las diversas comunidades que pueblan los Estados Unidos ha
tenido en el cine un acercamiento más pacífico, menos violento, aunque no
exento de conflicto, como el que nos plantea por ejemplo Real Women Have Curves (Las
mujeres de verdad tienen curvas), de Patricia Cardoso, película de 2002 y que
nos habla de la cotidianidad de una familia chicana también en Los Ángeles y su
voluntad de ascenso, de mejora, de sacrificio.
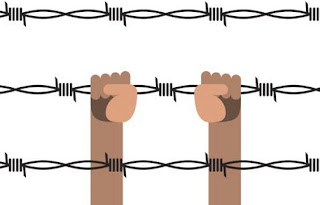 Es casualidad, sin duda,
pero parece todo un símbolo que la actriz protagonista de esta película se
llame América Ferrera, un apellido de clara resonancia portuguesa y el nombre
de todo un continente para una actriz nacida en California, una tierra que
tiene por rasgo ser multiétnica. Sin duda son muchas más las películas que nos
hablan de migraciones y orígenes -el cine, hay que recordarlo, es la gran
aportación norteamericana a la cultura mundial-, como son también muchos los
escritores que nos hablan de este fenómeno en los Estados Unidos. En no pocos
relatos de Isaac Bashevis Singer asistimos a como se van conformando en Nueva
York las comunidades judías procedentes de Europa del Este, que mantienen sus
tradiciones y su lengua yidish en la
que escribe este escritor, al igual que su hermano Israel Yeshoshua. A través
de las páginas de Amy Tan la comunidad china se nos vuelve visible en esa
cotidianidad norteamericana. Ambos pertenecen a las comunidades presentes en su
narrativa, pero hay otros escritores que no son parte de tales minorías y que hablan de la presencia de
gente que llegan de otros orígenes, como Jack London, que tiene una novela
escrita en 1911 a la que titula El
Mexicano y otorga un recuerdo amable, emotivo, a una migrante portuguesa en
Martin Eden.
Es casualidad, sin duda,
pero parece todo un símbolo que la actriz protagonista de esta película se
llame América Ferrera, un apellido de clara resonancia portuguesa y el nombre
de todo un continente para una actriz nacida en California, una tierra que
tiene por rasgo ser multiétnica. Sin duda son muchas más las películas que nos
hablan de migraciones y orígenes -el cine, hay que recordarlo, es la gran
aportación norteamericana a la cultura mundial-, como son también muchos los
escritores que nos hablan de este fenómeno en los Estados Unidos. En no pocos
relatos de Isaac Bashevis Singer asistimos a como se van conformando en Nueva
York las comunidades judías procedentes de Europa del Este, que mantienen sus
tradiciones y su lengua yidish en la
que escribe este escritor, al igual que su hermano Israel Yeshoshua. A través
de las páginas de Amy Tan la comunidad china se nos vuelve visible en esa
cotidianidad norteamericana. Ambos pertenecen a las comunidades presentes en su
narrativa, pero hay otros escritores que no son parte de tales minorías y que hablan de la presencia de
gente que llegan de otros orígenes, como Jack London, que tiene una novela
escrita en 1911 a la que titula El
Mexicano y otorga un recuerdo amable, emotivo, a una migrante portuguesa en
Martin Eden.
No hay que decir mucho
más para darnos cuenta del absurdo, si no lo percibíamos ya, que supone la
política del recién nombrado presidente de los Estados Unidos, cuyas mismas
raíces proceden de la Europa Central. Peor lo pone además cuando intenta
imponer las restricciones a personas de cierto perfil racial -si es que podemos
hablar de raza en lo que concierne a la humanidad- o religioso, como si ciertos
grupos humanos fueran reflejo del mal absoluto, susceptibles de masacrar a sus
prójimos de forma traicionera (aunque cualquier masacre, cabe aclarar, incluidas
las legítimas, las adoptadas lícitamente, no son menos cruentas y terroríficas).
Desde luego no es nuevo, antes ya se aplicaron dichas asociaciones étnico-malignas con los resultados de
todos conocidos. Pero además, dando fe de que las cosas aún se pueden hacer
mucho peor, dicha política pone en su diana a los refugiados, a los que huyen
de la guerra, de la persecución, de la tiranía o de esas mismas masacres de las
que nos quieren salvaguardar. Por suerte, en los años treinta y cuarenta había
otros patrones muy diferentes, gracias a lo cual miles de europeos pudieron
escapar de las dictaduras europeas-las estalinistas y las fascistas-, pero
también de una guerra que asoló a Europa. De aplicarse entonces pretensiones
análogas a las de hoy, ni Juan Ramón Jiménez ni Luis Cernuda ni Víctor Alba
hubieran podido hallar refugio en los Estados Unidos, por referirse sólo a tres
nombres de los muchos que hubo, la mayoría anónimos.
Sin duda, un
planteamiento así sólo puede proceder de un discurso que parte del nosotros y el ellos, que busca dividir a la humanidad de un modo brutal y que
desemboca en un peligroso nosotros o
ellos. Hay otra perspectiva desde la cual plantearlo y que puede parecer a
primera vista menos diferenciador al no partir de elementos raciales o
religiosos: el discurso del centro y la periferia, pero que, como señala
Jeanne-Rolande Dacougna, necesita un sujeto para marcar tal referencia y a la
larga no es en absoluto diferente (ni mejor) al primero.
En definitiva, poco apoyo ha recibido tal política que busca de nuevo dividir a la humanidad. Desde
luego, todos los dirigentes europeos, salvo excepciones vergonzantes y
vergonzosas, se han pronunciado en contra, han rechazado restricciones en las
fronteras y nuevos muros, en una manifestación de humanismo que, a estas
alturas, visto lo visto, muchos candidatos a buscar asilo o residencia en
Europa, quienes se hallen ahora en Elbeyli, Idomeni o Tarajal, no se creerán
demasiado, por no decir en absoluto.











