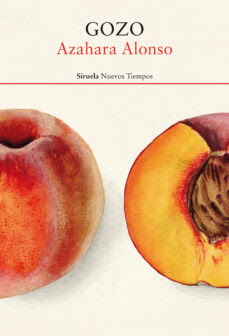En su libro Gozo, la escritora Azahara Alonso
plantea entre otros temas relativos al trabajo y el tiempo libre (liberado) la
cuestión del turismo y sus características actuales en muchas ciudades y
parajes. El tema está generando ya a estas alturas bastante debate y cierta
reprobación más allá de los sectores críticos que hasta hace bien poco eran los
únicos que cuestionaban los modelos turísticos imperantes, incluso algunas
administraciones, bien alejadas de planteamientos más o menos radicales de izquierda,
comienzan a plantear medidas que buscan reducir los efectos, se entiende que
negativos, del turismo masificado en algunas ciudades. Es el caso, por ejemplo,
del ayuntamiento de Donostia – San Sebastián, gestionado por el PNV, que ha
empezado por no proporcionar más licencias a pisos turísticos.
Azahara Alonso escribe
sobre sus reflexiones durante su año sabático en una pequeña isla maltesa. La
isla forma parte ya de esa red de lugares convertidos en destino turístico, que
hay que conocer y ver, o, como dice la autora, «consumir con los ojos», uno más entre los lugares «donde podrás
sacar la mejor foto», como diría alguna que otro eslogan publicitario. El mundo
ya no para conocer, sino para fotografiar. Menciona el caso de Xiapu, un pueblo
del sur de China reconvertido en mero decorado para que los turistas puedan
contemplar y fotografiar un enclave tradicional. Ya no hay vecinos en Xiapu,
sino actores que representan escenas de otra época, por supuesto se debe pagar
una tarifa para acceder al pueblo y el de guía se ha convertido en un oficio
fundamental en él. «La tierra ya no es de
quien la trabaja, sino de que la enseña», ironiza la autora.
El ejemplo que menciona
en el libro no es desde luego nuevo ni único. Incluso se va más allá y a
finales del siglo pasado se construyeron parques temáticos en zonas de turismo
masificado para deleite de turistas ociosos en busca de experiencias
excepcionales, un viaje de aventura en toda regla, aunque, eso sí, siempre cómodo
y seguro. Port Aventura se llama casualmente uno de los, entonces, más
novedosos, un decorado para revivir historias del pasado o exóticas, del mismo
modo que también se reconvirtieron los escenarios en Almería donde se rodaron
no pocos spaghetti westerns.
Azahara Alonso habla de
la uniformización de las ciudades, concebidas como mera representación, cuyo
eje actual es el turismo de masas. La atracción turística entraña un consumo
masivo, gestionado por las mismas cadenas en todas partes. No sólo se compra lo
mismo, sino que se tiende a realizar actividades muy parecidas en unas y otras,
apenas cambian los detalles. Los habitantes, cuando no tiene que irse al
extrarradio por los altos precios de los pisos, se convierten en parte del
decorado, en personajes. Su rutina se ha de adecuar a las necesidades del
negocio. Hace unos años, en Barcelona, durante una manifestación de 1º de mayo
que desembocó en altercados, un turista francés, sin duda con cierta noción del
pasado obrero de la ciudad que visitaba, rememoraba aquella Rosa de fuego que
fue la ciudad, capital del anarquismo europeo, y sintiese tal vez que estaba
ante una recreación de aquel pasado épico.
Hay una subclase en esta
categoría de turista que es el turista de crucero, recorre en un barco una ruta
marítima concreta y se detiene por unas horas en algunas ciudades portuarias
que visitará por unas pocas horas, apenas un tiempo para hacerse una idea del
lugar visitado y sobre todo para consumir recuerdos efímeros (souvenirs). Muchas ciudades portuarias
fomentan este tipo de oferta turística. Compiten por recibir el crucero más
grande, más poblado, más lujoso, poco importa que contaminen aún más los mares
ya recalentados por la subida paulatina de temperaturas, que la crisis
ecológica no enturbie el decorado glamuroso, aunque se preparen agendas
medioambientales que tienen el valor del papel mojado. En el estuario del
Nervión, cercano a donde vivo, contemplo los muchos cruceros que paran en el
muelle de Getxo, algunos enormes, incluso lo hay que inicia y termina su
andadura en Vizcaya, para satisfacción de los gestores locales, en una parodia
posmoderna de Bienvenido Mr. Marshall
que se pretende exenta de catetismo.
Los dos años de pandemia
supuso un freno repentino al proceso de reconversión de muchas ciudades en
parques temáticos. En algunos casos, la situación era ya insostenible. En
Barcelona hasta los propios turistas se quejaban en algunas encuestas de la
presencia absoluta de un turismo abrumador. El Mediterráneo español se había
convertido, de un modo mayoritario, en un destino de sol, playa y fiesta todo
el día. Acabada la pandemia, volvemos a lo mismo, se añaden otras ciudades y
zonas, se incorporan nuevos proyectos, algunos de lujo, como el que se ha
sacado de la chistera hace unos días la Junta de Andalucía, un complejo
turístico junto a Doñana, donde la sequía aprieta y los daños en ese parque
nacional empiezan a ser inmensos. Sobre todo porque el agua escasea y hay que
empezar a optar: o turismo o agricultura.
La fiesta, sin embargo,
no puede parar. El turismo concebido como industria genera beneficios. Aunque
también precariedad laboral y vital para miles de personas, además de
consecuencias medioambientales. De los cambios culturales en ciudades y
regiones enteras mejor no hablamos. Tampoco lo mencionan, por cierto, los
defensores acérrimos de las múltiples identidades existentes, reales o no.