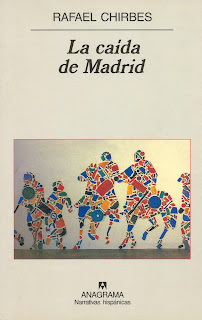Tuvo razón, sin duda,
Oscar Wilde cuando afirmó que la realidad supera al arte. Lo fue en su momento,
lo es ahora, cuando el espectáculo del mundo provoca una sensación intensa de
irrealidad, de mera ficción, de estar ante una gala previamente diseñada, a
gusto de quien asiste al engranaje de lo real. Puede que tenga que ver con esa
grandiosidad de la naturaleza y que en América condujo al realismo mágico o a
novelas donde lo descrito, esa misma naturaleza, cuya fastuosidad deslumbró a
los primeros europeos que llegaron al continente, formaba parte de la trama y
se constituía en un personaje más, como en la narrativa de García Márquez o de
Euclides da Cunha.
Venezuela ha vuelto a
primera página con unos hechos que parecen descritos según un guion previo,
descritos por unos guionistas que no dudan en lanzar cualquier material, cuando
más absurdo mejor. Cuesta entender los detalles, más cuando quienes los
interpretan ya no forman parte del mundo de los análisis políticos, sociales,
económicos, sino más bien al de la pura ficción (sea dicho, por otro lado, como
no podía ser de otro modo, con total respeto a la ficción, único ámbito, al
final, donde uno, tal vez, no se vaya a volver completamente loco). Claro que
la literatura es ahora mismo un ámbito de mayor sensatez que el de los gestores
de lo público.
Ya sabemos, por otro
lado, que el lenguaje político, más el lenguaje de las relaciones
internacionales, arrastra una enorme hipocresía en su interior. La legitimidad,
lo sabemos también, es un material etéreo, cuesta delimitarlo, lo que vale para
unos países no vale para otros, lo que se exige a algunos estadistas no se
exige a otros, mientras los baremos de medir de quienes toman decisiones varían
según, también lo sabemos, los intereses económicos. Por otro lado, tenemos a
los medios de comunicación que se han erigido muchas veces en los elaboradores
de la realidad, confirmando la afirmación de Nietzsche de que no existen
hechos, sólo interpretaciones, lo cual nos lleva a plantearnos la verdad como
creación.
Resulta en todo caso
cuanto menos curioso que quienes no se preocupan de los derechos democráticos y
civiles en algunos países con que se relacionan a menudo y obtienen pingües
beneficios del comercio con ellos exijan escrupuloso respeto de los mismos en
Venezuela, que se lamenten las muertes en ese país mientras pocos recuerdan la
masacre en Yemen. Claro, claro, nada tiene que ver entre sí, no vayamos a caer en
meras demagogias. Sin embargo, pese a la asunción de la hipocresía del discurso
político, tampoco el malestar en el mundo es óbice para que se diluyan los
efectos de la realidad venezolana sobre una población que sufre las
consecuencias de determinadas políticas y que ve vulnerado su principal
derecho, el de propio desarrollo cotidiano. Pero tampoco podemos quedarnos
con lo básico que nos dicen, no todo es atribuible a una mala gestión, es
sabido que las economías locales están interconectadas y a estas alturas ningún
gobierno es del todo responsable de lo que sucede dentro de sus fronteras. Sea
lo que fuere, no sorprende ya nada de lo que ocurre. Como tampoco afectan ya
las proclamas revolucionarias: el siglo XX nos ha mostrado que el sueño de la
revolución produce monstruos. Claro que no podemos olvidar que los pilares de
la democracia que conocemos, la burguesa y civil, la de las declaraciones de
los derechos y los pliegos normativos, la democracia real en definitiva, se
sustenta en la represión y en la guillotina de 1789, en el trabajo precario de
millones de personas a lo largo de los procesos de industrialización, en
invasiones coloniales y esclavismos. Es la historia que arrastramos. Una
historia de miseria y opresión de la que algunos escritores, no pocos, han dado
testimonio, por ejemplo Miguel Ángel Asturias, José María Arguedas o Ciro
Alegría, por citar algunos, los que más se recuerdan, y que nos muestran hasta
qué punto hay víctimas anónimas en este mundo del es lo que hay.
 Mientras, es vox populi, hay una población que
amanece todas las mañanas sin saber muy bien cómo va a llegar a la noche, e
incluso si va a llegar a la misma. En Venezuela y en tantos otros lugares del
mundo, todo hay que decirlo. Sin embargo, no deberíamos quedarnos en el lamento
impotente de que siempre pagan los mismos. En este sentido, Buñuel filma en
1950 Los olvidados, en una línea muy
parecida a la del reportaje Las Hurdes,
tierra sin pan, y que se sustenta en la descripción de la realidad, mostrar
los hechos desnudos y que estos sirvan por sí mismo a una crítica de lo real y
a su correspondiente consecuencia. Claro que en su caso no es una descripción
inocente. La verdad es siempre revolucionaria, afirmó Antonio Gramsci, mostrar
tal cual los efectos de un modelo económico y social nos conduce
irremediablemente a la necesidad de cambiarlo, de sustituirlo. Sin embargo, los
intentos habidos han fracasado, no sin la ayuda de ese mismo sistema. No
obstante, ahora mismo, la cuestión es cómo proyectamos esa verdad. Pesa
demasiado en tal cuestión que las imágenes que hilvanamos o las palabras que
pronunciamos no sean nunca neutrales y menos aún inocentes. Aunque ahora mismo todo
se acentúa mucho, me temo, y todo resulta además mucho más interpretable y
moldeable. Al final se vuelve imprescindible intentar comprender lo real a
partir de las narrativas, literarias y cinematográficas. Siempre será un
acercamiento más sano.
Mientras, es vox populi, hay una población que
amanece todas las mañanas sin saber muy bien cómo va a llegar a la noche, e
incluso si va a llegar a la misma. En Venezuela y en tantos otros lugares del
mundo, todo hay que decirlo. Sin embargo, no deberíamos quedarnos en el lamento
impotente de que siempre pagan los mismos. En este sentido, Buñuel filma en
1950 Los olvidados, en una línea muy
parecida a la del reportaje Las Hurdes,
tierra sin pan, y que se sustenta en la descripción de la realidad, mostrar
los hechos desnudos y que estos sirvan por sí mismo a una crítica de lo real y
a su correspondiente consecuencia. Claro que en su caso no es una descripción
inocente. La verdad es siempre revolucionaria, afirmó Antonio Gramsci, mostrar
tal cual los efectos de un modelo económico y social nos conduce
irremediablemente a la necesidad de cambiarlo, de sustituirlo. Sin embargo, los
intentos habidos han fracasado, no sin la ayuda de ese mismo sistema. No
obstante, ahora mismo, la cuestión es cómo proyectamos esa verdad. Pesa
demasiado en tal cuestión que las imágenes que hilvanamos o las palabras que
pronunciamos no sean nunca neutrales y menos aún inocentes. Aunque ahora mismo todo
se acentúa mucho, me temo, y todo resulta además mucho más interpretable y
moldeable. Al final se vuelve imprescindible intentar comprender lo real a
partir de las narrativas, literarias y cinematográficas. Siempre será un
acercamiento más sano.
Ahora que el cine y la
literatura han vuelto a proyectar su mirada sobre la rutina política, si es que
alguna vez dejó de hacerlo, tal vez sea necesario que alguien acerque su
objetivo o su escritura a lo que pasa en Venezuela. Su pueblo actual lo
agradecería, sin duda, como lo hubiera agradecido aquella población venezolana
que malvivió durante decenios en un país rico gracias al petróleo pero con
bolsas de marginación enormes, cuando nadie, entonces, cuestionaba la salud
democrática de sus instituciones. Eran otro tiempo, claro. Mientras, algunos
contemplamos la realidad no tanto con equidistancia ni con pasivo interés, sino
con la sensación de no saber muy bien qué hacer ni qué aportar en términos de
análisis, con el sentimiento culpable, además, de lanzar meros ejercicios de
estilo ante la cruenta realidad.