«Los senderos de la gloria no llevan sino a la tumba», escribió el
poeta inglés Thomas Gray y lo recoge Truman Capote en A Sangre Fría. Senderos de gloria son, en buena medida, los de la
épica, siempre presente en la historia de la literatura desde el viaje de
retorno de Ulises a Ítaca, incluso antes, pero también los de la infrahistoria,
los senderos de gloria, por ejemplo, de la épica del oeste, «Let´s go west!», en la que miles de
hombres y mujeres, muchos de ellos inmigrantes, se dirigen a las vastas y
salvajes praderas que les esperan para convertirse en prósperas tierras de
cultivo y construir un nuevo país, tal vez una nueva utopía, un nuevo mundo que
se levantará con el trabajo duro -hay mucho de ética calvinista en la aventura
del lejano oeste- y la confianza en sí mismos.
Pero hay también mucha
violencia en la épica: al fin y al cabo, la conquista del oeste no deja de ser
el relato de la dominación de la civilización occidental sobre las tierras
hasta entonces patrimonio de los nativos y que fueron víctimas de tal aventura,
como lo fueron los negros esclavizados en África y llevados a los estados del
sur. También la épica griega tuvo sus víctimas, esclavos o bárbaros de otras
tierras, soldados enemigos que, ellos también, creían en sus mitos y luchaban
por su comunidad, y en la épica medieval se refleja las relaciones de dominio
de una época también violenta. La espada fue el ícono del medioevo y de épocas
anteriores. También del imperio español, junto a la cruz. El rifle lo fue de la
épica del oeste: el carromato y el rifle.
El rifle sigue siendo un
ícono de la cultura norteamericana. No en vano el derecho a poseer armas sigue
centrando buena parte del debate público norteamericano y existe una Asociación
Nacional del Rifle que hasta 2003 estuvo dirigida por Charlton Heston y puede
que no resulte casual que sea un actor, un miembro destacado de esa comunidad
que forma el cine, mantenedor de los mitos, quien defienda ese ícono en la
sociedad. El carromato, por su parte, se ha transformado desde finales del
siglo XIX en el coche, el automóvil. La épica del oeste se refleja en las miles
de historias de vaqueros, bandidos, sheriffs, indios a veces insurgentes,
ganaderos, aventureros, buscadores de oro, marginados de todo tipo y que
aparecen reflejados en los relatos y en las películas del género de vaqueros o
del oeste, el far west que recrea
aquel mundo que se diluirá en los últimos años del siglo XIX. Después, se
mantiene el ícono del rifle y se incorpora a la cultura urbana norteamericana
por la vía de las historias policiales, el género negro, que se desarrolla en
gran medida en la literatura norteamericana y también en su cine. No olvidemos
que el cine es la gran expresión cultural de los Estados Unidos en el siglo XX,
como ciertos tipos de novela o de relato lo han sido de Europa.
El rifle acaba sustituido
en su representación fílmica y literaria por pistolas y revólveres, del mismo
modo, ya se ha dicho, que el automóvil sucede al carromato. No en vano, el país
cambia. Los carromatos recorrieron las praderas ajenas hasta entonces a la
civilización occidental; los coches tendrán sus carreteras, algunas míticas,
como la ruta 66. Se mantiene la épica del viaje y de la aventura, la del reto del
destino y la confianza en sí mismo, muchos de los valores de la épica del oeste
se conservan en los nuevos relatos policiacos, valores de esa épica del oeste
que no son, al fin y al cabo, muy diferentes a los de cualquier otra épica que
en la historia haya habido.
Pero el género negro
posee ya otras características. Sigue siendo un reto ante lo desconocido, una
aventura que requiere de tesón y confianza, pero es una confianza
imprescindible, sí, pero que a veces se rompe porque con frecuencia investigar
el mal conlleva confrontarse también con lo más sórdido, lo más sórdido de la
sociedad y lo más sórdido de uno mismo, los fantasmas propios, el lado obscuro
de la personalidad. Rick Deckard, ese policía de una sociedad del futuro y que
está retirado del cuerpo especial de policía de los blade runners, vuelve al servicio y al final duda de sí mismo, se
enfrenta a su propia condición que incluso pudiera no ser humana y acaba por
temer la realidad y sospechar que es uno más de esos replicantes a los que ha perseguido
sin miramientos, unos miedos turbadores provocados al fin por el tipo de
sociedad que le envuelve. Se ha perdido la inocencia de los westerns, la
creencia de un progreso imparable, la confianza en que con tesón y trabajo
vencerá la bondad, ese mundo afable e irrompible de La Casa de la Pradera.
Porque de un modo u otro
la novela policiaca acaba por desafiar las verdades y los valores hegemónicos
de la sociedad. También fue un medio para la crítica política y social durante
el macartismo. La función del agente o del investigador es, en principio, poner
orden ante el daño causado por el delito, por el mal, reestablecer en la medida
de lo posible el sentido de que cada pieza de la sociedad, porque al final,
debiera de ser así, es el modelo: el orden vence, la ley consigue poner cada
cosa en su sitio, tranquiliza y devuelve la confianza a cada uno de nosotros.
Pero, por contra, al avanzar en sus pesquisas, el agente o el investigador
pudiera descubrir y mostrar que tal vez el mal, lo monstruoso, no está en el
reducto del marginado, del perverso, del degenerado, del desalmado, sino que se
halla en nuestra normalidad, en todo aquello que nos da tranquilidad, en la
comodidad de nuestro estilo de vida, de nuestra prosperidad que tiene también
su contraparte. Es inevitable: el espejo siempre tiene otro lado.
En este sentido, Truman
Capote asiste fascinado e intrigado al drama de la América profunda, al
asesinato en un rincón de Kansas, en Holcomb, de cuatro miembros de la familia
Clutter. Las víctimas son el padre, Herbert Clutter, próspero granjero y afable
miembro de la comunidad local, la madre, Bonny, querida por todos aun cuando le
adolezca una enfermedad nerviosa de la que parece estar recuperándose, y dos de
los hijos, la hermosa Nancy que va dejando atrás la infancia para devenir una
bella y prometedora joven que se incorpora a los ritos sociales, tan normativos
como normales, y su hermano Kenyon, que se interesa por la granja de su
progenitor. Otras dos hijas del matrimonio ya no viven en la residencia
familiar y se salvan gracias a ello. Asistimos a su cotidianidad, pero también
a la vida de la ciudad, apacible, estable, religiosa, los vecinos forman una verdadera
y armoniosa comunidad, incluso en su sentido más beatífico, se entrecruzan
ajenos al drama que se va a producir.
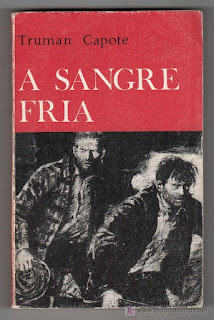 Pero asistimos también a
la vida de dos jóvenes, Dick Hickcock y Perry Smith, que al contrario de la
familia Clutter surgen de las sombras, de ese lado obscuro que existe en toda
sociedad, que habita en cada uno de nosotros, aunque lo ignoremos o rechacemos
su existencia. Truman Capote estudiará sus orígenes, las familias con las que
crecen, su medio, sus tendencias y complejos, sus límites y sus expectativas. Vincula
ambos mundos aparentemente contrapuestos porque sus caminos se van a cruzar de
forma trágica e irremediable.
Pero asistimos también a
la vida de dos jóvenes, Dick Hickcock y Perry Smith, que al contrario de la
familia Clutter surgen de las sombras, de ese lado obscuro que existe en toda
sociedad, que habita en cada uno de nosotros, aunque lo ignoremos o rechacemos
su existencia. Truman Capote estudiará sus orígenes, las familias con las que
crecen, su medio, sus tendencias y complejos, sus límites y sus expectativas. Vincula
ambos mundos aparentemente contrapuestos porque sus caminos se van a cruzar de
forma trágica e irremediable.
El asesinato se produce
la madrugada del 15 de noviembre de 1959. En los meses siguientes a tan
fatídica fecha hay una investigación policial que Truman Capote sigue contumaz.
Cuenta con la ayuda de la escritora Harper Lee, que le asiste en entrevistas a
policías, vecinos, incluso familiares tanto de la familia Clutter como de los
asesinos cuando se hace pública su identidad y lee las notas del escritor. Tras
la detención, hay un juicio al que ambos escritores acuden y Truman Capote se
hace incluso con las actas que leerá atento. Se condena a ambos acusados a la
pena capital y se abre un periodo de recursos que se van desechando uno tras
otro. Detrás resurge el debate sobre la pena de muerte que perdura aún hoy en
los Estados Unidos.
No es baladí el debate al
respecto. Tras él hay concepciones importantes para conocer los mecanismos colectivos,
tanto psicológicos como políticos y, por qué no, espirituales por los que se
mueve una sociedad reglamentaria. Venganza o justicia, castigo o reinserción,
rechazo a ese lado monstruoso sin paliativos ni consideración o reconocimiento
de que existe en toda persona una tendencia siniestra, perversa, incluso
depravada, está allí, dentro de uno, y con la que tenemos, irremediable, que
convivir, todo ello son derivas del debate, de los planteamientos sobre las
actitudes antisociales y los ilícitos criminales. No deja de ser interesante,
en este sentido, el vínculo que se crea entre Josie Meier, la esposa del
sheriff, con Perry Smith. Los esposos Meier viven en la prisión del condado, en
un apartamento adosado. Por cuestiones de espacio Smith permanece en la celda
destinada a las mujeres, junto a la cocina de la residencia de los Meier. Eso
permite el vínculo entre la mujer y el preso, un vínculo que le servirá a Josie
Meier a apreciar que una persona es más que sus acciones, por muy rechazables
que resulten éstas, por muy horribles que las consideremos, objetiva y
subjetivamente.
En la madrugada del 14 de
abril de 1965 Perry Smith y Dick Hickcock mueren ahorcados. Truman Capote reúne
sus notas y escribe un largo texto destinado a ser un reportaje periodístico
pero que termina siendo una novela por sus características. El propio autor la
calificará como una non fiction novel, un
relato de no ficción en el que introduce elementos de la literatura, diálogos,
descripciones, incluso situaciones imaginadas y que le dan al relato dinamismo.
A Sangre Fría influirá incluso en un
tipo de periodismo literario, género mestizo de crónica y novela, que se
desarrollará desde entonces. Sin duda hay unos antecedentes, una tradición
literaria a la que el escritor acude, la épica, la novela realista y
naturalista, la literatura social, el periodismo. Hay también una literatura
posterior en la que el libro de Truman Capote influirá de forma notable.
Medio siglo después se
supo que uno de los asesinos, Dick Hickcock, escribió su propia versión de
aquel asesinato, un relato detallado de aquella noche y que entregó a Mack
Nations, un periodista de Kansas que intentó que se publicara, según parece
para horror del propio Truman Capote que aún no había publicado su libro y que
discrepaba con la versión de Hickcock. El destino hizo que este texto se
perdiera hasta reaparecer ahora, sin que nadie muestre ahora mismo mucho
interés por el relato de uno de los asesinos, perviven los prejuicios, la
confusión sobre la personalidad, la aceptación o el rechazo según criterios
muchas veces caprichosos. A veces incluso la literatura forma parte de la
propia épica.









