No gozaba de buena fama
en Cuenca, a pesar de ser un excelente artesano y escultor. Desde que llegara a
España, hacia 1532, por entonces apenas un joven aprendiz, había recorrido
buena parte del país, aposentándose al final en la capital conquense. Hasta
había logrado variar su nombre original, Etienne Jamet, y castellanizarlo: pasó
a ser conocido como Esteban Jamete. Aun cuando en los talleres pasaba por ser
un hombre airado, malhumorado, y por tener también fama de bebedor y de trato
difícil, nadie podía negar su destreza en su trabajo de tallista e imaginero. Ya
había llamado la atención por su labor en el Palacio de Dueñas, en Medina del
Campo, pero fue en Úbeda donde se ganó su prestigio como artista. Colaboró con
el arquitecto Andrés de Vandelvira en la Sacra Capilla del Salvador y logró dar
su impronta en el estilo de la escuela vandelviresca, en el desarrollo de la
figura humana como decoración.
Marchó a Cuenca, donde se
estableció y trabajó. Ahí colaboró en las obras de la Catedral de Santa María.
Se casó en segundas nupcias con María Fernández de Castro, aunque su relación
con ella se fue deteriorando, en parte por el carácter irascible del artista.
Cuenca era una ciudad mediana, pero con cierto atractivo para artistas,
escultores y vidrieros de toda Europa, entre ellos el carpintero Hance de
Brabante o el escultor flamenco Hans o Juan Giralte, que pasaron por esta
ciudad.
La presencia en España de
numerosos europeos, entre ellos muchos artistas, pero también comerciantes y
operarios de todo tipo que acudieron a las obras en una emergente Castilla, no
estuvo exenta de ciertos problemas. A mediados del siglo XVI ya se había
estabilizado la reforma espiritual y eclesial que iniciara en 1517 Martin
Lutero, buena parte de Europa se había adherido al luteranismo, pero también se
expandían otras corrientes, como la calvinista y otras corrientes menores, así
como también los anabaptistas, disidentes tanto del catolicismo como del
protestantismo. Así que sobre los extranjeros se posó la sospecha de la fe.
España no estaba exenta
de los “peligros” de la disidencia religiosa. Tampoco los españoles lo estaban.
De hecho, a principios de ese siglo el erasmismo se había expandido por
Castilla entera, se estudiaba las obras de Erasmo de Rotterdam en numerosos
cenáculos y grupos a lo largo y ancho de toda Castilla. Se habían extendido
también grupos de oración y estudio que se agruparon bajo el nombre de los
alumbrados, aunque mostraban entre ellos no pocas diferencias. Hubo incluso
pequeñas herejías, como la de Durango, en Vizcaya, todo lo cual muestra hasta
qué punto hubo en aquel tiempo un debate real, amplio y profundo sobre la
espiritualidad y una búsqueda de las esencias del cristianismo con una
intensidad que superaba incluso a otros lugares de Europa. Participaban en ella
personas de todos los espectros sociales, desde gentes del pueblo llano
-agricultores o peones, pequeños comerciantes o empleados públicos- hasta
personas de alcurnia, nobles, intelectuales, importantes mercaderes e inclusos
altos cargos eclesiales. Hasta algunos inquisidores generales, como el Cardenal
Cisneros o Alonso Manrique, compartieron y profundizaron las teorías de Erasmo.
Durante varios lustros la
pluralidad del cristianismo ibérico, en concreto el del Reino de Castilla, era
enorme y sin duda se llegó a respirar en algún momento una absoluta libertad
ideológica y religiosa. Sin embargo, la construcción de un nuevo modelo de
organización política determinó que muy pronto comenzara a cercenarse esta
amplitud de miras. La construcción de los Estados modernos requirió de la
máxima unidad posible, en todos los ámbitos. Qué duda cabe que siempre es más
fácil gobernar una sociedad desde la homogeneidad que desde la pluralidad, más
cuando la religión devino la argamasa con que unificar ideológicamente el Reino
de Castilla y Aragón. Ya en 1478 una bula papal autorizó la constitución de la
Inquisición castellana, cuyo objetivo fue entonces controlar las prácticas de
los conversos, aquellos judíos que se convirtieron al catolicismo, y de los
primeros cenáculos alumbrados, algunos de los cuales divergían bastante de la
doctrina que Roma pretendía imponer a los países de fe católica. Después de
aquella fase de libertad que se vivió a principios del XVI, hubo un golpe de
orientación de la mano de la Contrarreforma y se encargó a la Inquisición que
controlara y persiguiera a través de su red de tribunales la presencia de
protestantes en España.
Es evidente que allí
donde se pretenda extirpar ideas, hábitos y maneras poco acordes a la
ortodoxia, en pleno proceso de construcción del Estado, serán los extranjeros, sobre
todo si son artistas o intelectuales, tan avezados ellos a las novedades y a
las disquisiciones, los primeros en despertar no pocas sospechas. Más si
provenían de zonas en los que se había aposentado cualquiera de las doctrinas disidentes.
Pero además la Inquisición había creado una red de informantes, de personas que
denunciaban comportamientos sospechosos y que carecían en su acción de pocas
consecuencias para sí. Hay que tener en cuenta que una denuncia no era una
acusación. Quien acusaba había recibido un daño, era víctima de un delito y
tenía por ello derecho a una indemnización por el mal causado, pero podía procesársele
en el caso de falsa acusación. Sin embargo, quien denunciaba no era alguien que
hubiese sufrido un daño en sí o en sus familiares, se trataba más bien de un
testigo de un comportamiento anómalo, no percibía indemnización alguna por la
denuncia, pero tampoco se le procesaba en el supuesto de demostrarse que su
denuncia no se ajustaba a la realidad. Además, la denuncia se podía mantener en
el anonimato.
Ni qué decir tiene que un
sistema así no da muchas garantías. Hoy lo tenemos más o menos claro, aunque no
tanto si nos atenemos a la tendencia por parte de los Estados a disminuir tal
garantismo, con la anuencia muchas veces de eso que llaman la opinión pública,
en un momento además de suma tensión por los brutales atentados y en el que se
despiertan recelos y no pocas sospechas contra los extranjeros. Pero en aquel
momento era percibido como normal.
A mitad de la década de
los cincuenta del siglo XVI se intensifica la persecución de los protestantes
en España. Muchos alumbrados y no pocos erasmistas habían dado el paso y
asumieron como propias las tesis de los reformados. Se iniciaron autos de fe en
Valladolid y en Sevilla, dos ciudades en las que la presencia de protestantes
fue importante. La mayoría eran españoles, pero se investigó los vínculos con
extranjeros a quienes se acusó de portar textos e ideas sospechosas de herejía.
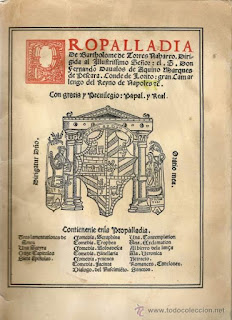 En abril de 1557 se
inició una inquisitio contra Etienne
Jamet. En la investigación y posterior juicio intervinieron el inquisidor Diego
García del Riego y el licenciado Moral y se atendió a numerosos testigos que
hablaron de las malas formas, del carácter irascible y de la manera de actuar,
tan sospechosa, del artista. Se tomó declaración a su suegro, que no habló
desde luego a su favor, recuérdese que la relación entre el escultor y su
esposa no era a todas luces muy pacífico y seguramente, si tal era el caso, tal
relación iba en detrimento de María Fernández de Castro, algo que sus
familiares sabían. Pero se habló también de las declaraciones públicas de
Esteban Jamete: «a solo Dios se había de rezar e no a los santos, porque los
santos no son quién para dar nada o para alcanzar nada» afirmó el escultor,
según se recoge en las actas. También se tuvo en cuenta la traducción al
francés de los salmos realizados por Clément Marot que al parecer guardaba Jamete
entre sus libros, se decía incluso que los había traducido verbalmente al
castellano, junto a otro libro, Propalladia,
una apología erasmista de Bartolomé Torres Naharro publicada en 1517. Se
recordó también que el escritor era de Orleans, ciudad en la que el predicador
Jean Calvin intensificó su doctrina cristiana y que era una región donde la
herejía protestante se había enraizado.
En abril de 1557 se
inició una inquisitio contra Etienne
Jamet. En la investigación y posterior juicio intervinieron el inquisidor Diego
García del Riego y el licenciado Moral y se atendió a numerosos testigos que
hablaron de las malas formas, del carácter irascible y de la manera de actuar,
tan sospechosa, del artista. Se tomó declaración a su suegro, que no habló
desde luego a su favor, recuérdese que la relación entre el escultor y su
esposa no era a todas luces muy pacífico y seguramente, si tal era el caso, tal
relación iba en detrimento de María Fernández de Castro, algo que sus
familiares sabían. Pero se habló también de las declaraciones públicas de
Esteban Jamete: «a solo Dios se había de rezar e no a los santos, porque los
santos no son quién para dar nada o para alcanzar nada» afirmó el escultor,
según se recoge en las actas. También se tuvo en cuenta la traducción al
francés de los salmos realizados por Clément Marot que al parecer guardaba Jamete
entre sus libros, se decía incluso que los había traducido verbalmente al
castellano, junto a otro libro, Propalladia,
una apología erasmista de Bartolomé Torres Naharro publicada en 1517. Se
recordó también que el escritor era de Orleans, ciudad en la que el predicador
Jean Calvin intensificó su doctrina cristiana y que era una región donde la
herejía protestante se había enraizado.
Esteban Jamete negó tales
acusaciones, proclamó su fe católica y adujo que las declaraciones de los
testigos se debían más bien a odios y rencillas, a envidias entre artistas, a
prejuicios contra él. Algunos historiadores actuales, por ejemplo Richard Kagan
o Abigail Dyer, en su obra Vidas Infames,
cuestionan en efecto que fuera protestante, como lo fueron por el contrario algunos
de sus contemporáneos, como el platero Alexandre del Vago que vivió en casa del
escultor. Todo lo más compartía algunas tesis de los erasmistas que había
incorporado a su ideario, algo por otro lado habitual en aquel tiempo, que se
mezclasen prácticas diversas en un bricolage
que se pretendía pasara desapercibido. No obstante, se le condenó a la excomunión
y el tribunal declaró que tenía derecho a librarle al brazo secular de la
justicia civil para que se le ejecutase -la Inquisición nunca derramaba una
gota de sangre y menos aún aplicaba las penas de muerte-, pero al final se le
perdonó si abjuraba de sus errores, algo que hizo, condenándosele a portar un
sambenito durante un tiempo, a cien latigazos, a la confiscación de sus bienes
y a la asistencia obligada a misas y romerías. Moriría unos años después, el 6
de agosto de 1565, ajeno por entonces a sus glorias artísticas, apartado ya del
mundanal ruido.







