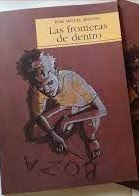Nos mirábamos el ombligo.
Creímos en la posibilidad
de ser únicos. Cada uno en particular, en su más absoluta individualidad. No
nos dimos cuenta de la soledad que ese gesto entrañaba: romper los lazos con
los otros, vivir ensimismados, falsamente orgullosos de los paraísos artificiales
que íbamos creando, pero que tan lejos estaban de un paraíso verdadero. Sin
querernos dar cuenta, tan ciego era nuestro orgullo, levantamos muros tan altos
como un nuevo Babel posmoderno y tan pretencioso como el primigenio.
También fracasamos.
Nos mirábamos el ombligo
y, con ello, perdimos el gusto por lo cercano, la posibilidad de contemplar los
colores de las flores, de la tierra, de los campos, el lubricán de la madrugada,
la hermosura calma de los rayos atravesando las nubes, esa luga que anuncia que
el mundo es bello, aun cuando no lo viéramos en la cima de nuestra vanagloria
porque apenas nos ocupábamos de nosotros mismos.
Nos creímos creadores de
mundos.
Pero el mundo estaba ya
creado, uno solo, el nuestro, al que no queríamos contemplar, tan encerrados estábamos
en nuestra vanidad. Perdimos el placer de la primera maresía, el olor de la
tierra henchida, incluso el petricor que provocaba la lluvia cuando de pronto,
en la canícula, caían las primeras gotas sobre nuestros caminos empedrados. No
supimos apreciar lo que existía ante nuestros ojos. Cegados de soberbia, de
ambiciones nulas, ebrios de jactancia y suficiencia.
Perdimos nuestras alas,
pero sobre todo perdimos nuestra mirada.
Cuando estuvimos en la
cima de la más alta atalaya, descubrimos el horror de nuestra pequeñez. Vimos
ríos de humanos que avanzaban en los cauces construidos entre edificios
gigantescos. Vimos la tristeza de seres encerrados en sus reductos mínimos, pegados
unos a otros, enormes colmenas para hombres y mujeres que vivían solos en
compañía. Vimos el sin sentido, el absurdo, la conquista fatua sobre el tiempo inapelable.
Qué hermosas son nuestras
ruinas, sin embargo.
Nos mirábamos el ombligo
y eso nos convirtió a cada uno de nosotros en una nueva versión de Caín. Vagamos
desde entonces, tras descubrir ante el espejo nuestra condición de desterrados,
arrastramos la culpa por los caminos, sin entender la razón de tal condición
de, a la vez, expulsados y protegidos.
De las ruinas también
resurge la belleza, susurramos esperanzados. Lo importante tal vez sea el
camino, nada más.
Queremos creerlo. Aunque
tal vez seguimos en la actitud de mirarnos al ombligo.